Con anillo de compromiso, pero sin prometido
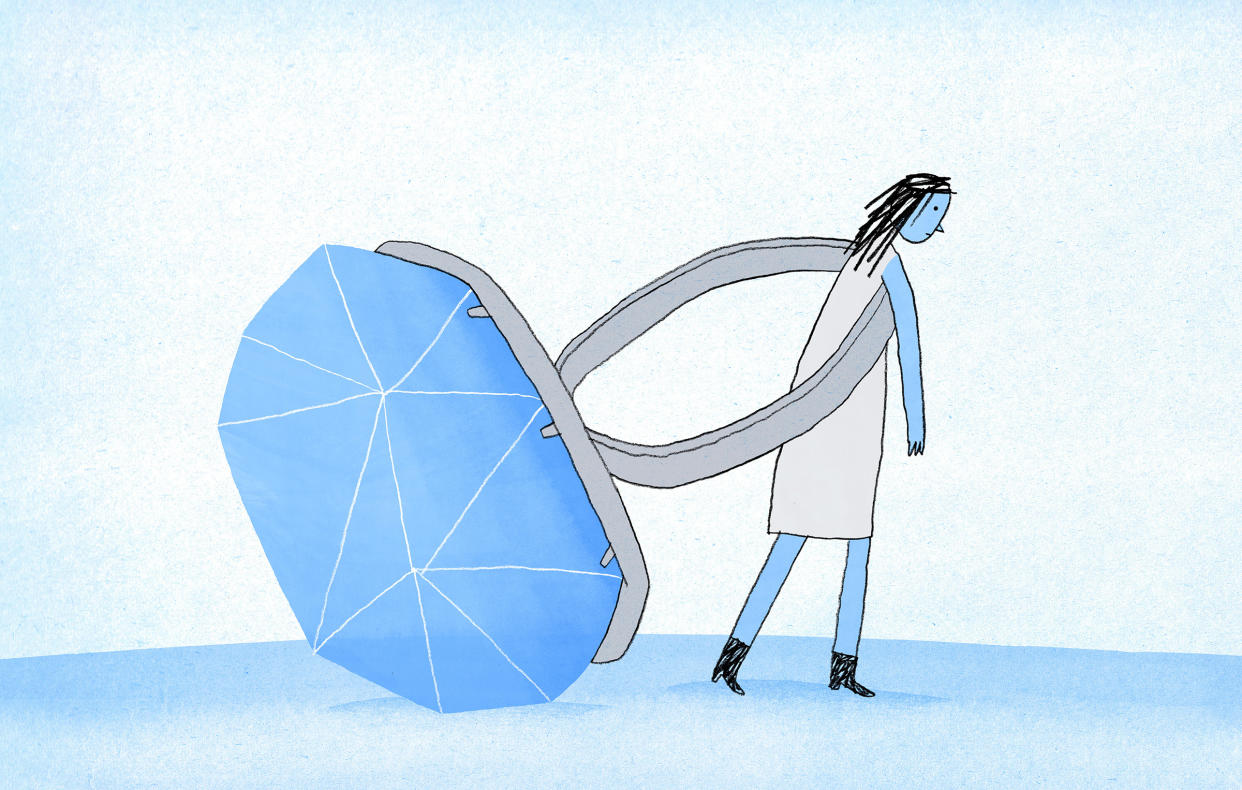
EL SIGNIFICADO DE LA PALABRA PROMETIDA TIENE QUE VER CON “DAR MUESTRAS DE QUE ALGO SERÁ VERDAD”, PERO MI ANILLO ERA UNA MENTIRA.
Volaba de Boston, donde crecí, de vuelta a Míchigan, donde me había mudado cinco años antes para vivir con mi novio, Steve. Mientras tomaba un paquete de galletas saladas de la azafata, me tomó la mano izquierda y me dijo: “Ay, tu anillo es precioso. ¿Estás comprometida?”.
“Sí”, respondí. Era más fácil que explicárselo.
Sentí alivio de que no siguiera con el tema ni me preguntara cuándo me iba a casar. Habría tenido que decir “nunca”, porque mi prometido, Steve, había muerto. En realidad, nunca había sido mi prometido.
Conocí a Steve en el estado de Nueva York, donde los dos trabajábamos en empleos temporales, él como electricista que en un viaje de negocios para conseguir un trabajo en un sindicato, y yo de camarera en el Hitching Post de Wappingers Falls, una temporada después de la universidad para ahorrar dinero para viajar de mochilera por Europa.
En el Hitching Post, Steve y yo hicimos autostop. Era alto y larguirucho, musculoso por estar todo el día tirando de cables en obras de construcción industrial. Con su mata de rizos rubios y sus soñolientos ojos azules, era tan guapo que llamaba la atención de la gente. Cuando paseábamos en público, la gente se volvía hacia Steve como un heliotropo.
Conocer a Steve fue lo más cerca que había estado de enamorarme a primera vista. Después de nuestra primera cita, pasábamos todos los días juntos, quizá porque sabíamos que nuestra historia de amor estaba destinada a terminar. Yo tenía mi viaje a Europa ese verano, y él volvería a casa, a Míchigan, cuando terminara su contrato, para ultimar su divorcio. Por once países europeos, llevé su camiseta de algodón a rayas en mi ya abarrotada mochila, y cada día apretaba mi cara contra la camiseta para conjurarlo.
Cuando regresé a Estados Unidos, no estaba segura de que siguiéramos enamorados; había estado fuera dos meses, el mismo tiempo que llevábamos de conocernos. Pero cuando se reunió conmigo en el aeropuerto de Detroit, caímos en nuestro estado de felicidad, y poco después me mudé allí a vivir con él.
Dos años más tarde, cuando Steve tenía 29, le descubrieron unos tumores a lo largo de la columna vertebral, cuyo dolor no le había aliviado el tratamiento quiropráctico. Le dijeron que tenía cáncer terminal y le dieron un pronóstico de dos semanas de vida, “dos meses a lo mucho”, aclaró su oncólogo. Con tratamientos alternativos, pura voluntad y el corazón fuerte de un joven, vivió dieciocho meses. Ocho semanas antes de morir, el día de mi cumpleaños 27, me regaló un diamante solitario de medio quilate engarzado en un anillo de oro de dieciocho quilates.
Cuando desenvolví la caja y vi el anillo, lloré. El anillo era precioso, pero se trataba claramente de un anillo de compromiso, que simbolizaba un voto de matrimonio, un juramento para el futuro: los diamantes son para siempre. Para entonces Steve había abandonado todo tratamiento, que le había prolongado el tiempo de vida pero a costa de su calidad de vida.
Ahora ambos esperábamos el final. Sabíamos que nunca nos casaríamos. Pero también me conmovió lo arduo que debía de ser para él sentarse en un auto con su amigo de la infancia, Brian, que lo había llevado de compras, para recorrer un centro comercial abarrotado y laberíntico. Estaba tan débil, su piel cenicienta, su cuerpo demacrado. Su sonrisa se había encanecido. Había perdido sus rizos rubios con la quimioterapia y su cabello, que le había vuelto a crecer de un gris-marrón apagado, estaba grasiento y enmarañado.
Dos meses después de que Steve me diera el anillo, exhaló su último aliento áspero una mañana de agosto al amanecer. Horas más tarde, en la funeraria, su madre y yo, junto con el director de la funeraria, redactamos su esquela, con la lista de los familiares sobrevivientes: sus padres, sus dos hermanas, los tres hijos pequeños de su primer matrimonio.
“¿Cómo deberíamos llamarte?”, me preguntó el director. “¿Amiga especial?”.
Eso no me parecía bien después de todo lo que Steve y yo habíamos pasado, pero me quedé callada, aturdida por la pena y el cansancio.
La madre de Steve dijo: “prometida”, y entonces fue oficial; estaba comprometida, mi nuevo estatus impreso en el periódico para la posteridad, no en la sección de nupcias sino en la de obituarios.
Llevaba el anillo de diamantes en el cuarto dedo de la mano izquierda, por lo que la azafata supuso que estaba comprometida. El anillo era un “shibboleth” en el grupo de viudas y viudos jóvenes al que mi consejero de duelo me sugirió que me uniera. Yo no era oficialmente viuda, pero como había estado prometida, me dejaron unirme.
El anillo tenía otra función: alejar a los pretendientes. No es que me llovieran las ofertas, pero el anillo me protegía incluso de tener que pensar en un futuro con otra persona; era suficiente para pasar cada día de trabajo sin sollozar en mi escritorio. El peso del anillo en el dedo me tranquilizaba y me hacía sentir bien, como el manto de dolor que me envolvía y del que no podía deshacerme. A veces me parecía que el anillo era una insignia que me había ganado por amor.
Junto con el anillo, Steve me había dado una carta, una hoja de papel de cuaderno de rayas amarillas doblada en un cuadrado diminuto, como una nota de amor secreta de un colegial. En el interior, con su letra compacta y tensa, se dirigía a mí formalmente como Maureen, nombre que nunca utilizaba (me llamaba “Mo”), como si se tratara de un documento oficial, como un acta de bautismo o un certificado de matrimonio. Me deseó una vida feliz, y luego firmó la carta con algo que solíamos decirnos por las noches: “Recuerda siempre y nunca olvides, te amo”.
Ahora me sorprende lo extraño que era que yo fuera por ahí con el anillo de compromiso de un muerto. Pero me costó aceptar que Steve se había ido. En las últimas semanas de su vida, sufría tanto que solo soportaba besos suaves, así que cada noche en la cama nos tomábamos de la mano como adolescentes tímidos. Con mi mano aferrada a la suya mientras nos dormíamos, me había convencido a medias de que, cuando su alma se escapara, me llevaría con él. Después de su muerte, me sorprendió de momento encontrarme aún con vida.
Un día, casi un año después de la muerte de Steve, me quité el anillo para lavar los platos y lo dejé en el alféizar de la ventana. Después de secarme las manos, tomé el anillo, pero algo me impidió volver a ponérmelo. Aquel día no había cambiado nada, aunque hacía poco que había cumplido 28 años y me había comprado una casa.
El tiempo avanzaba, pero yo seguía atada a un pasado, sin promesa de retorno a él ni de futuro. Con aquel diamante, estaba comprometida para siempre, en un limbo nupcial, una relación fantasma: el corazón sigue amando mucho después de que el objeto de su amor se haya ido. Estaba comprometida, pero nunca me casé. El significado de la palabra “comprometida” tiene que ver con la “verdad”, pero el anillo era una mentira. No podía “comprometerme” con Steve por la sencilla razón de que no estaba vivo.
Al principio, me sentía culpable por guardar el anillo en mi joyero, encajado en un pliegue de terciopelo rojo, sobre todo porque veía el diamante todos los días cuando me vestía para ir a trabajar. Pero con el tiempo me sentí liberada, con las manos libres y sin el peso del anillo y todo lo que simbolizaba.
Al final de su vida, Steve me dijo que quería que encontrara a otra persona a la que amar. Yo siempre le respondí que no quería a nadie más. Después de su muerte, creí totalmente que nunca volvería a enamorarme. No podía imaginarlo. Pero tres años después, para mi sorpresa, me enamoré y, después de que esa relación terminara, me volví a enamorar, y luego otra vez. Pero nunca me he casado, así que nunca he vuelto a estar formalmente comprometida, con un anillo para sellar el trato.
Ahora, décadas después, aún conservo el anillo. De vez en cuando, cuando abro mi caja de seguridad a prueba de fuego para guardar documentos, veo el anillo en su cajita negra, en una bolsita con el certificado de LeRoy’s Jewelers, que garantiza que el diamante fue tallado y pulido “por un maestro artesano” que creó una “gema de total belleza”.
El diamante brilla intensamente y la banda de oro sigue reluciente, sin mácula por el uso diario. Cuando Steve me dio el anillo, yo estaba baja de peso por el estrés de cuidarlo y la tristeza de verlo sufrir, así que le puse un medidor de anillos. Ahora el anillo ya no me queda bien; es demasiado pequeño, y eso me parece adecuado.
No necesito el anillo para “recordar siempre y no olvidar nunca” a Steve; la experiencia es imborrable. Pero me consuela saber que el anillo está ahí, en mi caja a prueba de fuego, a salvo en mi caja fuerte.
c.2024 The New York Times Company

 Yahoo Estilo
Yahoo Estilo 
