¿Has oído hablar sobre la enfermedad de Chagas?
Hay enfermedades endémicas de países lejanos que, debido a la globalización y al aumento de la movilidad de las personas por todo el mundo, pueden aparecer también en nuestras latitudes. Una de ellas es la llamada enfermedad de Chagas. “Es una infección causada por el parásito protozoario Trypanosoma cruzi, que es responsable de la mayor carga de morbimortalidad que puede provocar cualquier otra enfermedad parasitaria, incluida la malaria en el hemisferio occidental. Es endémica en 21 países latinos, desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de Argentina y Chile”, nos cuenta la doctora María Martínez M-Colubi, jefa del servicio de Medicina Interna del Hospital Vithas Madrid Aravaca, con quien hemos hablado sobre esta enfermedad, cuya transmisión se realiza por vectores y esto ocurre exclusivamente en las Américas, donde se estima que hay seis millones de personas infectadas.
Lee también: Todo lo que tienes que saber sobre el virus Zika
“La mayor prevalencia está en Bolivia, Argentina y Paraguay. El reservorio está en animales domésticos, roedores y mamíferos salvajes, los cuales, a través de un chinche macrófago, conocido como vinchuca, que es el triatoma, después de picar a una persona, defeca, contaminando la herida y transmitiendo el tripanosoma al ser humano. Hoy en día, con los controles de vectores, esto se ha conseguido controlar y, la transmisión vertical, que puede ocurrir desde madres infectadas al feto, es una de las transmisiones más importantes actualmente. Igualmente, se puede transmitir a través de ingestión de alimentos contaminados, mediante transfusión de componentes sanguíneos infectados o a través del trasplante de un órgano de un donante infectado. Evidentemente, también podría haber una exposición directa de laboratorio”, nos comienza comentando la especialista, que ha aclarado todas nuestras dudas al respecto.
¿Cuáles son los síntomas que nos pueden alertar de que padecemos este problema de salud?
La mayoría de los pacientes infectados son totalmente asintomáticos. La enfermedad de Chagas se caracteriza por una etapa aguda y una crónica. Solo tres de cada diez personas infectadas, portadoras del parásito de Trypanosoma cruzi, desarrollarán la enfermedad de Chagas como tal.
La etapa aguda, que habitualmente comienza entre seis y diez días después de la infección, dura entre cuatro y ocho semanas, y la mayoría de las veces es asintomática. Suele pasar inadvertida, ya que el cuadro clínico cursa como otros muchos virus, otras enfermedades infecciosas, con fiebre, linfadenopatías, aumento del tamaño del hígado y del bazo, y no se llega a un diagnóstico claro. En algunos casos, es cierto que hay una zona edematosa, que se denomina chagoma, que nos puede ayudar a la sospecha clínica. Igualmente, hay un signo muy característico, que es el signo de Romaña, que ocurre alrededor del ojo y que es un aumento del volumen de este. Es raro, pero a veces ocurre una miocarditis, una meningoencefalitis en niños, normalmente de entre uno y cinco años, que puede tener un pronóstico muy grave o incluso fatal.
Entre las manifestaciones crónicas, que suelen aparecer en un 20-30 % de los casos, lo más frecuente es una cardiomiopatía y una afectación gastrointestinal. Suele producir megacolon o megaesófago, más frecuentemente, y miocardiopatía dilatada, con todas las consecuencias de esta.
¿Cómo se llega al diagnóstico de esta enfermedad?
Habitualmente se puede hacer con extensión de una extensión de sangre periférica, con aspirado medular ganglionar, con líquido cefalorraquídeo en las infecciones agudas o con técnica de PCR. En algunos casos de infección aguda se puede hacer biopsia de órganos afectos. En neonatos se realiza una técnica de microhematocrito de sangre de cordón umbilical o periférica. En la infección crónica es un poco más complicado, a veces, llegar al diagnóstico. Se hace con estudios serológicos con detección de anticuerpos IgG, que es muy sensible en la fase crónica. No es útil en la fase aguda ni en neonatos y, en pacientes inmunodeprimidos, siempre se necesitan dos técnicas serológicas con diferentes antígenos para confirmar la infección. No hay, a día de hoy, una técnica Gold Standard para el diagnóstico de infección crónica del Trypanosoma cruzi. Entonces, en casos en los que las pruebas serológicas no son concluyentes, es necesario realizar otras y a veces es difícil determinar si realmente hay infección crónica o no.
Lee también: 6 de los 10 riesgos más perjudiciales para la salud están relacionados con la dieta, ¿cuáles son?
¿Cuáles son los factores que influyen en su aparición?
Es cierto que, de todos los pacientes infectados, como hemos dicho, solo en un 20-30 % aparecerá sintomatología. Habitualmente ocurre a los 20 o 30 años de la infección aguda y es cierto que la probabilidad de infectarte en países endémicos se va acumulando por los años, como con la exposición al vector, pero no hay unos factores de riesgo fuera de los propios de cualquier otra infección crónica. Es decir, si uno está infectado y produce una reactivación, que a veces puede ocurrir en personas inmunodeprimidas debido a una patología tumoral, a una necesidad de tratamiento quimioterápico, a un tratamiento inmunosupresivo para cualquier otra patología, en pacientes con trasplante de médula ósea o en aquellos que tienen VIH o sida.
Fuera de estos pacientes, para el 20 o 30 % de aquellos que van a desarrollar enfermedad no tenemos, a día de hoy, determinantes para saber quiénes lo van a hacer y quiénes no. Por eso es prioritario no solo realizar un screening a personas que hayan nacido o vivido al menos seis meses en una zona endémica de América Latina, fundamentalmente a mujeres en edad reproductiva, también en clínicas prenatales, sino también tener en cuenta un cuidado general de un paciente para intentar evitar la transmisión. Además, es importante hacer un seguimiento posterior de este tipo de pacientes.
¿Hay personas con más riesgo de padecer este problema?
Evidentemente, en los países endémicos, las personas de mayor riesgo son aquellas que tienen una situación social de pobreza y entonces siguen viviendo en casas de adobe y en algunas zonas de mayor riesgo porque los controles del vector han sido más complicados. Esta es la zona que se conoce como el Gran Chaco, donde han aparecido resistencias a los insecticidas y, entonces, en estos casos es más complicado el no infectarte, pero no tanto el enfermar o no.
Lee también: ¡Atenta! Estas son las enfermedades que puedes heredar de tus padres
¿Cuáles son las posibles complicaciones de los pacientes contagiados con esta dolencia?
Evidentemente, en el 20-30 % de los casos en los cuales hay enfermedad, lo que puede ocurrir es una miocardiopatía dilatada, que tiene un alto riesgo de provocar arritmias y, si algunas de estas no están controladas y diagnosticadas, incluso puede producir el fallecimiento. Igualmente, esta dolencia puede provocar megacolon y megaesófago, pudiendo derivar en complicaciones severas intestinales que requieran actuaciones, en ocasiones, quirúrgicas.
En la patología cardiaca, evidentemente puede desarrollar insuficiencia cardiaca, lo que quiere decir que el paciente tiene disnea progresiva hasta ser necesario el reposo; presencia de edemas y aumento de líquido en el pulmón, por lo que el paciente muchas veces necesita de ingreso para poner el tratamiento adecuado. A nivel del esófago, el paciente tiene dificultades para tragar, lo que conlleva, a veces, el riesgo de neumonía aspirativa secundaria. A nivel del colon, el agrandamiento produce distensión, estreñimiento y, en algunos casos, podría producir perforación.
Lee también: Todo lo que debes saber para sobrellevar el estreñimiento crónico
¿Es un problema que se puede prevenir?
Evidentemente, sí. Durante todos estos años, de hecho, en los países endémicos ha habido unas campañas muy importantes del control del vector y, de hecho, ha habido un éxito de control de vectores que ha hecho que, en áreas que anteriormente eran endémicas como Brasil, Uruguay, Argentina, Paraguay y Bolivia, hoy tengan mucha menos transmisión peridoméstica. Actualmente, el problema fundamental en la zona endémica es que ha habido una zona donde existió una resistencia a los insecticidas, que es la denominada zona del Gran Chaco, como hemos dicho anteriormente, y entonces hay un fallo del control de vectores que hace que siga habiendo mucho riesgo de transmisión en aquellas personas que siguen viviendo en las casas de adobe, donde están los vectores de esta Trypanosoma.
Por otro lado, el riesgo que sigue existiendo, y que se puede controlar, es el del control prenatal. Evidentemente, si la persona está infectada y da a luz, si no la tenemos en un programa de seguimiento o no la hemos tratado con anterioridad a quedarse embarazada para que disminuya o desaparezca el riesgo de la transmisión, se lo pasará al neonato. Hoy en día, toda la comunidad médica está focalizada en esa transmisión para intentar disminuirla hasta lograr que sea cero. Fuera del control de los países endémicos, evidentemente, dada la globalización, este control prenatal tiene que estar establecido en aquellos pacientes que vengan de zonas endémicas.
Por otro lado, es cierto que los viajeros que vayan a zonas endémicas pueden minimizar el riesgo evitando el quedarse alojados, en medida de lo posible, en las construcciones de adobe; intentando dormir bajo mosquiteros tratados con insecticidas para evitar que entren los vectores y evitando el consumo de frutas o jugos, ventas ambulantes, etcétera, que también pudieran estar contaminados. En cualquier caso, es cierto que se necesitan enfoques innovadores para abordar el control de los vectores, el tratamiento etiológico y el manejo del corazón del Chagas en la zona fundamentalmente de mal control como es el Gran Chaco.
Una vez que se diagnostica, ¿cuál es el proceso que se debe seguir?
Tenemos que determinar si el paciente tiene una enfermedad cardiaca crónica de Chagas, una enfermedad gastrointestinal o, por el contrario, carece de cualquier afección de estos órganos y entonces hay que hacer un seguimiento. La historia clínica es muy importante. Tiene que incluir la posible exposición al parásito en áreas endémicas o si ha tenido transfusión de sangre u otras vías.
Es necesario, por supuesto, realizar un examen físico completo con signos, en ocasiones, de que pudiera tener alguna de las enfermedades anteriormente descritas; siempre se debe realizar una radiografía de tórax para ver la silueta cardiaca, así como un electrocardiograma con 12 derivaciones. Hoy en día, en países del primer mundo siempre se hace un ecocardiograma, así como un estudio de bario para valoración del megaesófago, que es más prevalente. Normalmente, cuando alguno de estos hallazgos es patológico, a veces es necesario realizar resonancia cardiaca o pruebas más específicas.
Es prioritario hacer entender al paciente que, aunque uno esté asintomático, debe realizarse todas las revisiones anuales establecidas por protocolo para, así, llegar a tiempo en caso de que se produzca esta infección crónica y poder realizar un tratamiento, lo antes posible, de las patologías concretas.
En un mundo cada vez más globalizado, ¿es más habitual encontrarnos con este tipo de enfermedades propias de otros países?
Sí. Evidentemente, la epidemiología de la enfermedad de Chagas ha cambiado debido a la migración de individuos tanto dentro y fuera de los países endémicos como a países fuera de América Latina. La migración internacional de las personas de la zona endémica de la enfermedad de Chagas a Europa y Estados Unidos es evidente y ha hecho que haya presencia de esta infección de manera significativa. Actualmente, en España se cree que hay 40.000 infectados, la mayoría de ellos inmigrantes de Bolivia.
Una consecuencia importantísima de esta migración a otros países es la transmisión de infección congénita, así como la transmisión de donantes de órganos, por eso siempre es fundamental, antes de realizar un trasplante o un parto -y lo ideal sería en la prevención previa a quedarse embarazada-, poder realizar tratamiento para evitar la transmisión congénita. En los casos de donantes de órganos, hoy en día ya está establecido que, en los países de zonas endémicas, hay que valorar si ese órgano está o no contaminado por el Trypanosoma cruzi. Se han detectado infecciones congénitas tanto en Estados Unidos como en España y en Suiza. La transmisión por trasplante de infección de Trypanosoma cruzi descrita y publicada parece que solo ha ocurrido en Estados Unidos.
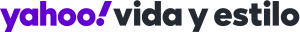
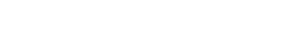 Yahoo Estilo
Yahoo Estilo 