Un inicio de festejos con Schubert y Beethoven, por la tradición y por el fuego que se conserva

Concierto de apertura de la Orquesta Estable del Teatro Colón. Celebración de sus 100 años. Director: Evelino Pidò. Programa: Sinfonía n°9 en do mayor, D. 944, “La Grande”, de Franz Schubert; Sinfonía n° 7 en la mayor, opus 92, de Ludwig van Beethoven. En el Teatro Colón. Nuestra opinión: Muy buena.
El programa con el que la Orquesta Estable del Teatro Colón celebró sus 100 años -o con el que, en todo caso, inició los fastos por el centenario que se extenderán en los meses que siguen- no podría haber sido más unificado y, a la vez, más contrastante. Esto es también una celebración de la orquesta, porque en su historia lo distinto es lo uno. Digámoslo así: para unir algo, tiene que haber distancia y diferencia.
La cercanía cronológica entre la Sinfonía n° 7 (1813) de Beethoven y la Sinfonía n° 9 (1826) de Schubert (que por las peripecias de las catalogaciones fue durante mucho tiempo la séptima del compositor) propiciaría la conclusión de una afinidad de estilo. Pero en el arte, la cronología es una superstición o una comodidad para señalar semejanzas. La verdad es que la imaginación de Schubert era de un signo muy distinto de la de Beethoven, por mucho que el primero admirara al segundo (el admirador auténtico nunca imita las obras que le sirven de modelo; se remonta a las causas y desdeña los efectos). Fue de veras notable el modo en que el director italiano Evelino Pidò realizó esa diferencia en el concierto celebratorio de la Estable, que se inició con la Novena de Schubert. La lógica de esta sinfonía de Schubert es en cierto modo la lógica del sueño (y es esta la razón por la que, con tanta facilidad, de la puede vincular con la poética romántica), pero un sueño que no excluye detalles muy concretos, como pasa en el primer movimiento, en el que una evocación se disuelve, sin relación aparente, en la que le sigue. Pidò entró de lleno en esa lógica onírica, como si en lugar de guiar a la sinfonía se hubiera dejado guiar por ella, única manera de no extraviarse en el paisaje schubertiano, esa extensión que Schumann definió como “largura celestial”. Nada se le escapó al director, ningún cambio de luz armónica, ningún matiz entre la danza y la canción (fue ejemplar el Andante), que mantuvo siempre a raya de cualquier énfasis sentimental. La Estable respondió con la solvencia de siempre, y se lucieron sobre todo los metales y las maderas.

La Séptima de Beethoven es otro mundo. Pidò entendió esa diferencia, incluso en las danzas (la danza de Schubert no es la de Beethoven), y así, en el primer movimiento, administró con sumo cuidado las modulaciones acrobáticas, las oscilaciones dinámicas, el drama temático. En el Allegretto consiguió ese ilusionismo tan arduo de mantener sin desbordes, una movilidad inmóvil -la de una passacaglia engañosa, un conjunto de variaciones en el que nada varía- hasta la apertura del trío y la fuga, maravillosamente perfilada. El desempeño de la Estable, especialmente su cuerda, fue una vez más fuera de serie.
Decía Roberto Caamaño en su libro La historia del Teatro Colón que la creación de los cuerpos estables y singularmente la Orquesta, que empieza a actuar en 1925, eran “la cristalización de una de las aspiraciones que desde 1908 se hacían sentir como fundamentales para que el Colón se convirtiera en una institución de funcionamiento regular y permanente”. Añadía que las consecuencias artísticas fueron “muy favorables”. El concierto para celebrar el centenario de la Estable tuvo como única pieza fuera de programa la “Marcha Radetzky”. Era una decisión consecuente tras dos sinfonías tan vienesas, pero también, deliberadamente o no, un homenaje a otro vienés colosal, el director Erich Kleiber, que en la primera mitad del siglo XX hizo tanto por la Estable. Lo celebrado fue no solo esa tradición, sino que el fuego que le dio vida aún se conserva.
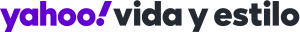
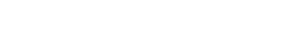 Yahoo Estilo
Yahoo Estilo 
