Incaa: qué implican las actualizaciones de los subsidios, la nueva cuota de pantalla y la derogación de una resolución

En los últimos días hubo varias noticias relacionadas con el Instituto Nacional de Artes Audiovisuales (Incaa), entre ellas las actualizaciones de montos y topes de subsidios, la nueva regulación de las cuotas de pantalla para el cine nacional y, especialmente -aunque no es en términos productivos lo más importante- la derogación de la resolución 2114/2011, que establecía un tributo por única vez a las películas de estreno de acuerdo con la cantidad de copias. Como suele suceder con estas cuestiones legales y normativas, hay mucha discusión alrededor, pero poca información. La gran pregunta es si las medidas sirven. La respuesta no es tan sencilla.
Empecemos por las actualizaciones de montos. El Incaa establece históricamente un valor llamado “costo medio reconocido” (CMR), que es lo que en teoría cuesta hacer una película mediana en la Argentina. De ese valor se deducen los subsidios: el Incaa solo provee el 100% de subsidio si el valor de la película terminada está por debajo del CMR; de lo contrario, es un porcentaje de ese valor. La gestión anterior lo había dejado en 105 millones de pesos, lo que a dólar del 30 de octubre de 2023 (aproximadamente a $1000, porque los insumos se calculan al dólar blue) implicaban poco más de US$ 100.000. El nuevo CMR, recién establecido, es de $ 300 millones (al blue promedio de los últimos días, implica US$ 250.000). Pero además hoy se paga un porcentaje de ese CMR salvo que la película esté por debajo de él (en realidad, se paga el valor menor entre el costo y el porcentaje de CMR aplicable). Hoy ese porcentaje oscila entre el 43% del CMR en el caso de un film de animación ($ 129 millones) a el 5% para un documental digital ($ 15 millones). La DAC, entidad representativa de un sector importante de los directores de cine, estableció que el costo real de una producción argentina media es de 1700 millones de pesos. Como se ve, la ayuda actual -que se hace retroactiva al 1° de septiembre de 2024- permanece casi en los mismos valores de 2023, aunque con otras restricciones.
En cuanto a la cuota de pantalla, que implica la obligación de los exhibidores de pasar películas argentinas, cada grupo empresario con más de 8 pantallas deberá ocupar el 6% de su programación con films nacionales; con menos de 8 pantallas, el porcentaje baja al 4%. De no cumplir con la normativa, se establece una multa del 2% de la recaudación bruta anual. Pero hay algo más y especialmente interesante en este caso: deben programarse estas películas en por lo menos dos funciones de horario central, es decir de 17 al cierre del cine. Para quien no lo sepa, todo esto se controla por software, de manera automática, cuando se declara qué película se exhibe en cada sala y con qué horario. El problema aquí es si esta cuota ampliará o no el público del cine argentino, que es la enorme asignatura pendiente de las políticas del sector en, por lo menos, una década. Para los productores, sí; los exhibidores no lo ven con tanta seguridad. La efectividad o no de estas medidas se va a ver por lo menos en 2026.
Llegamos al punto más interesante de estas resoluciones: la derogación de la disposición 2114/2011. Esa disposición tiene su historia y es algo de lo que se habla poco -y se reconoce mucho menos- cuando se pasa revista a la política del Incaa desde 2003 en adelante. Hay que distinguir dos momentos: antes y después del streaming. Y hay que comprender cómo funcionaba (y funciona) el Fondo de Fomento Cinematográfico, un fondo de asignación específica creado por la Ley de Cine en vigencia desde 1994. Ese fondo se integra con el 10% del valor de cada entrada, un porcentaje de las multas e ingresos del Enacom y aportes del Tesoro. Estos últimos, en el nuevo gobierno, no se han realizado, y solían hacerse cuando el Incaa quedaba debiendo y necesitaba cubrir esas deudas. Hay otros canales de recaudación, pero el Enacom y el impuesto a las entradas son los principales. Antes del streaming, las entradas implicaban el grueso de la recaudación. Y paralelamente -es muy notable esto con la gestión de Liliana Mazure entre 2008 y 2013, aunque ya sucedía en las gestiones al frente del Incaa de Jorge Coscia (2002-2005) y Jorge Álvarez (2005-2008)- un crecimiento de la cantidad de pantallas que las majors estadounidenses ocupaban con sus películas. Fue un escándalo el estreno en 124 pantallas de El código Da Vinci en 2006 (el crítico y periodista Javier Porta Fouz en la revista El Amante explicó la situación entonces). No pasó nada: en 2019, Avengers: Endgame se estrenó en 788 pantallas del país. Es decir, la concentración creció. Y el dato fundamental es que en nuestro país no llega a haber 1000 pantallas funcionales en todo el territorio.
¿Por qué sucedía esto? Porque los “tanques” tienen mucho público, y eso implica muchas entradas, el 10% de las cuales iban para el Fondo de Fomento. Para hacer películas que, luego, por la saturación que imponían los “tanques”, no conseguían pantalla. Era generar dinero para hacer películas que no se podían mostrar, pero la rueda giraba. Se propuso desde varias entidades que se estableciera un impuesto progresivo a la cantidad de copias, para que no hubiera abuso de posición dominante. La respuesta llegó en 2011, coincidiendo con el estreno de Harry Potter y las reliquias de la muerte 2: la resolución 2114. Establecía solo para el estreno un pago único de acuerdo con la cantidad de copias, que además variaba de acuerdo con la región. El país se dividía en dos sectores: el área metropolitana (CABA y GBA) y resto de las provincias. En el primero, si se estrenaba en más de 160 pantallas, había que pagar el equivalente de 12.000 entradas, en el resto de las provincias, 6000. Este era el máximo: luego el impuesto era de 300 entradas por hasta 40 copias; 1200 por hasta 80; 2400 hasta 120; y 6000 por hasta 160 para el área metropolitana y la mitad de esos valores en el resto del país.
Hubo protestas y excepciones, sobre todo en el caso de los distribuidores independientes con pocas copias de películas -siempre extranjeras, no incluía a las nacionales-, pero en la práctica esto favorecía a las majors. Un tanque exitoso suele superar los dos millones de entradas vendidas (el estreno récord prepandemia fue, otra vez, Avengers: Endgame con más de 1,8 millones de tickets vendidos en su primer fin de semana), así que para esas películas 12.000 entradas era nada comparado con la enorme ventaja de saturar la oferta. Es decir, los que más habían concentrado los estrenos eran los que podían hacer frente, mucho mejor, al nuevo tributo. Pero no había demasiadas ventajas para estrenar en provincias para películas medianas o chicas que no contaban con el enorme aparato de difusión de los blockbusters. El resultado: llegaba muchísimo menos cine fuera del AMBA. Es lo que explicaba -sin el detalle que ofrecemos en esta nota- Federico Sturzenegger en su posteo en X el pasado lunes. En resumidas cuentas, se armó una caja nueva para el Incaa que no modificaba la cuestión base: un país con pocas pantallas dominadas por un puñado de títulos como casi única alternativa. Esto afectaba económicamente a los cines, pero también culturalmente a todos los espectadores: menos diversidad de orígenes y de tipos de películas lleva a crear un público que solo consume un tipo de producto y no se arriesga a nada más.
Cuando llegaron las plataformas, se agudizó el uso de los cines para los tanques -sobre todo pospandemia- y creció la recaudación del Enacom para el Fondo de Fomento, que hoy es mayoritaria respecto al impuesto a las entradas (lo es, de hecho, desde 2017). El que más sufrió fue el cine argentino, por supuesto: muchas películas hechas, pocas ventanas de exhibición. O, mejor dicho, cada vez menos ventanas, aunque queda el recurso del streaming (que, por otras razones ajenas a esta nota, no es de fácil acceso para los productores). La derogación de la resolución 2114 no cambia demasiado esta situación, aunque permitiría que películas extranjeras con menos copias puedan acceder a cines fuera del área metropolitana y, así, ampliar la oferta. También esto es solo en potencial: queda la gran pregunta de si el público, formateado con un solo tipo de cine por demasiados años, se arriesgaría a algo diferente. Es lo que viene sufriendo la gran mayoría de las películas argentinas: que no tengan suficiente público para ser rentables tiene mucho que ver con esta concentración y la invisibilidad virtual a la que fueron sometidas por una concentración que se desarrolló por más de veinte años.
Eliminar ese impuesto a las copias está bien; baja los costos de exhibición y no empeora las cosas. Pero no es una medida suficiente para desarrollar un público para películas diferentes del producto masivo, incluso si estos films son imprescindibles para sostener todos los niveles estéticos y presupuestarios de la actividad. Queda por resolver -y es el núcleo más complicado- qué se hace con la concentración de pantallas en un país donde no se puede establecer una cuota específica, que tiene muy pocos cines respecto del territorio y que ha perdido notablemente público para lo que no es un “tanque” de Hollywood. Pequeño corolario: pasa en menor medida en muchos otros países, pero al tener cine popular local fuerte, pueden equilibrar la balanza. La película, pues, sigue y habrá que esperar la secuela.
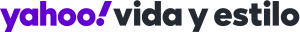
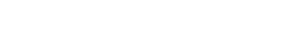 Yahoo Estilo
Yahoo Estilo 
