Límites en la adolescencia: las claves de una experta para alejarse del autoritarismo

Sara Desirée Ruiz es educadora social y psicoterapeuta. Está especializada en adolescencia y realiza acompañamientos socieducativos a familias con hijos en esta etapa. Acaba de publicar su nuevo libro En esta casa mando yo, y punto (Ed. Grijalbo), donde da las claves sobre cómo poner límites sanos a los adolescentes para que la relación entre padres e hijos se enriquezca. Hemos charlado con ella.

Comienzas el libro diciendo que los adolescentes no son de cristal, sino que son diamantes. ¿Es hora ya de rebatir el tópico de su aparente fragilidad?
Cuando hablo de diamantes me refiero a que, igual que una piedra en bruto, las personas adolescentes tienen un potencial enorme que requiere acompañamiento y tallado con cuidado. A veces las vemos frágiles y vulnerables, pero lo que en realidad necesitan es un entorno seguro donde explorar sus emociones, ideas y proyectos sin sentirse invalidadas o juzgadas.
Su aparente fragilidad es una fase transitoria de búsqueda: por dentro, hay una gran fortaleza que se va puliendo con la experiencia y con la forma en que las personas adultas las orientamos. Acompañar sin invadir y verlas como diamantes nos recuerda que, si las cuidamos y confiamos en su capacidad de aprender, brillarán con todo su esplendor.

"En esta casa mando yo, y punto" o "mientras vivas bajo mi techo..." son expresiones comunes. ¿Qué efecto tienen sobre los hijos adolescentes?
En el libro lo desarrollo con detalle, pero esta frase transmite que la persona adolescente no tiene voz ni voto mientras dependa del ámbito familiar. El peligro es que se genere una relación de poder, en vez de una relación de respeto mutuo, lo que invita más a la persona adolescente a marcharse que a quedarse. Genera rechazo. Aunque a primera vista parezca un límite, en realidad encierra un mensaje de imposición y anula la posibilidad de diálogo.
Podemos darle la vuelta expresando nuestras necesidades y las de la persona adolescente, buscando acuerdos: “Entiendo tu punto de vista, necesito que colabores en casa y también quiero que te sientas libre de ser tú misma. ¿Cómo lo hacemos para que funcione para las dos partes?”.
Las personas adolescentes tienen un potencial enorme que requiere acompañamiento
¿Por qué a los adolescentes les cuesta comprender los límites y cuál es la mejor forma de implantarlos?
La adolescencia es una etapa de cambios a muchos niveles. Una de las cosas que le cuesta hacer al cerebro adolescente es aplicarse los límites y las normas. En esta etapa buscan autonomía y, a veces, confunden libertad con ausencia de normas. Los límites frenan su deseo de explorar, y en esta etapa tan curiosa de experimentación y búsqueda de novedades, no se reciben bien. Para establecerlos con eficacia, necesitamos:
Ser coherentes y buscar la claridad: si el límite es “se apaga el móvil a las once”, debe cumplirse y no cambiar día sí, día no.
Explicar las razones: “Necesitamos descansar, por eso la hora de apagar el móvil es esta, así podemos rendir al día siguiente”.
Mostrar empatía: reconocer que, para la persona adolescente, desconectar puede ser difícil, pero es necesario.
Mantener el respeto: no humillar ni castigar con amenazas. Si se incumple un límite, ver qué ha pasado y cómo repararlo, en vez de imponer un castigo que no enseñe nada.
Y, lo más importante: entender que la comprensión de los límites les lleva tiempo. Es un proceso, así que lo que hacemos no debe buscar resultados inmediatos. Esto es crucial. Educar es artesanal, no hay ibuprofenos para educar.

En el proceso de acordar unos límites, ¿en qué caso el criterio de los padres debe prevalecer siempre?
El criterio de la persona adulta de referencia prevalece cuando hay riesgo real de perjudicar su salud o su integridad (física, emocional o social). Por ejemplo, si se ve expuesta a situaciones peligrosas, si hay conductas que pueden ponerla en un grave aprieto legal o si se ve amenazada su seguridad. En esos casos, no hay margen para la negociación, porque no podemos permitir que asuman riesgos cuyas consecuencias pueden ser irreversibles. Aun así, no se trata de imponer el límite sin más. Se explica el riesgo, se habla de las consecuencias y, por supuesto, se procura transmitir que lo que hacemos es por su protección y bienestar, no por mero afán de control.
Cuando, establecidas unas normas, el adolescente no las cumple, ¿cuál es el siguiente paso a dar por parte de los padres?
Lo esencial es mantener la calma y recordar que “no es personal, es cerebral”: las personas adolescentes están aprendiendo a regular impulsos y a tomar decisiones, se van a equivocar. Lo primero es ver el error como una oportunidad educativa. Así evitaremos echar 'sapos y culebras' por la boca y nos centraremos en darles una respuesta que ayude a desarrollar la comprensión de los límites.
El siguiente paso sería revisitar el acuerdo, entender por qué no se ha cumplido y generar un espacio de diálogo donde puedan expresarse y contar su versión. En lugar de sancionar sin más, la idea es buscar cómo reparar los efectos de lo que ha pasado y comprometerse con una mejora para el futuro. Por ejemplo, si el incumplimiento afecta a la convivencia, se puede acordar qué acción concreta compensará el daño. De esta forma comprenden las consecuencias de sus actos y aprenden a responsabilizarse.

¿Qué responsabilidades compartidas deberían establecerse con los hijos adolescentes?
Depende de cada familia, pero, en general, es clave que asuman tareas que las ayuden a desarrollarse como parte activa del cuidado de la casa y la convivencia. Desde ayudar en la organización cotidiana hasta participar en decisiones sobre horarios, uso de pantallas o distribución de espacios comunes.
La idea es que entiendan que su aportación es valiosa y que la familia o el entorno en que viven funciona mejor cuando cooperamos. Compartir responsabilidades refuerza su autoestima y les permite desarrollar habilidades necesarias para la vida adulta: organización, empatía, colaboración… Les transmitimos el mensaje de que son parte importante de la red familiar y de que la casa la cuidamos entre todas las personas que vivimos en ella. Para ello es interesante animarlas a notar lo que es importante mejorar en casa, lo que hay que limpiar, lo que hay que arreglar, lo que hay que tirar… Es un cambio de perspectiva que las involucra como protagonistas, no como “ayudantes”.
El criterio de la persona adulta de referencia prevalece cuando hay riesgo real de perjudicar su salud o su integridad física, emocional o social
Señalas en el libro la importancia del perdón para una mejor convivencia y relación con el adolescente. ¿Cuál es la vía para ese camino de perdón, reconciliación y restauración que propugnas?
El perdón no es un gesto unilateral, implica reconocer el dolor causado, tanto por parte de la persona adulta como de la adolescente. Es un proceso que empieza por la humildad de aceptar errores y por la voluntad de enmendar el daño. Para que haya verdadera reconciliación, cada parte se responsabiliza de su comportamiento y se compromete a mejorar las formas de comunicarse y relacionarse. Esto se logra con diálogos sinceros, un espacio seguro para decir “lo siento” y para demostrar que se ha entendido el malestar de la otra persona. De esa manera, no solo pedimos perdón de palabra, sino que transformamos la relación con hechos que refuerzan la confianza y la proximidad.
Es un camino de ida y vuelta: que la persona adulta sea capaz de decir “me equivoqué” enseña a la adolescente a hacer lo mismo. Y esa coherencia es la base de un vínculo más sólido y respetuoso.
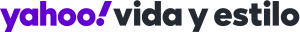
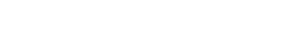 Yahoo Estilo
Yahoo Estilo 
